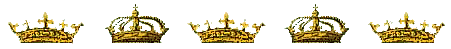
MONARQUÍA
La defensa del Rey es el corazón de su pueblo
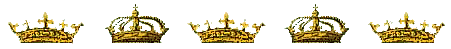
MONARQUÍA
La defensa del Rey es el corazón de su pueblo
| La Corona como símbolo democrático La progresiva extensión del régimen democrático –si bien, sólo en algunos países– ha permitido una significativa evolución de la monarquía que ha visto transformarse su papel político y el contenido de sus funciones. Hoy, en los países donde se mantiene, es frecuente entender que este modelo de monarquía compatible con la democracia puede dar una respuesta adecuada a la conveniencia de poseer un órgano de carácter representativo y simbólico que personifique el Estado. Un modelo, en suma, muy alejado tanto de la monarquía absoluta como de la monarquía limitada o moderada cuya vigencia se extendió por Europa en siglos anteriores y permanece todavía hoy en otras partes del mundo. En los países democráticos, sin embargo, el rey sirve al pueblo desde la Jefatura del Estado como uno más de los órganos constitucionales en el marco de la denominada monarquía parlamentaria, desvinculada claramente de la función de dirección política. En la monarquía parlamentaria, el rey está exento de responsabilidad por sus actos, como siempre sucedió, pero ahora el monarca no determina el contenido político de los actos en los que interviene, ni su voluntad se impone sobre la de los órganos constitucionales que en cada caso son responsables de las decisiones políticas. Esta es, sin duda, la diferencia que permite a la monarquía coexistir con la democracia. Es por el camino de la ausencia de responsabilidad por el cual el monarca pierde poderes de decisión política y extiende, sin embargo, sus funciones en el ámbito de la representación y símbolo del Estado. Esta evolución del poder a la representación, de la monarquía absoluta a la parlamentaria, se ha producido lenta pero inexorablemente, como una exigencia de la propia evolución política en algunos países que pasaron del absolutismo a la democracia, de la negación de la libertad a las libertades como elemento ineludible del estado democrático. La monarquía parlamentaria es compatible con el sistema democrático en la medida en que ha transformado y adecuado sus funciones a la naturaleza de éste, aunque conserve elementos estructurales (el carácter hereditario o el peculiar estatuto jurídico del rey y de los demás miembros de la familia real), no comunes con otras instituciones y órganos constitucionales. En España, la transición entre el modelo de monarquía diseñada por el régimen de Franco y la monarquía parlamentaria regulada en la Constitución, expresión máxima de la neutralidad regia, se produjo en un espacio muy breve de tiempo, apenas tres años, los que transcurrieron desde el inicio de la transición política en 1975 hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Algo debe reseñarse respecto a este proceso de evolución: el Rey alentó, y en gran medida condujo, el cambio político que trajo la democracia a nuestro país, aun sabiendo que dicho proceso disminuiría sus facultades de dirección política, como efectivamente sucedió. Debe reconocerse en esta actitud del Monarca no sólo una certera visión política, sino también un atinado análisis de la función que la monarquía debía cumplir en una sociedad democrática avanzado ya el siglo XX. Parlamentarias Creo que puede afirmarse que hoy prácticamente todas las monarquías europeas –aun con diferencias entre unas y otras– pueden ser consideradas funcionalmente monarquías parlamentarias, aunque no todos los textos constitucionales reflejen con rigor jurídico esta realidad. Liechtenstein y Mónaco estarían, sin embargo, más cercanas al modelo de monarquía limitada que al parlamentario. Mientras la mayoría de las constituciones, entre ellas la española, regulan la participación del rey en actos políticos, la sueca, sin embargo, por reforma constitucional de 1974, redujo considerablemente la presencia del rey, aun con carácter representativo, en actos estatales (nombramiento del primer ministro o sanción y promulga-ción de las leyes), actos todos ellos que son atribuidos exclusivamente a los poderes responsables. En esta última línea se encuentra la Constitución de Japón. El artículo 1.3 de la Constitución española afirma que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, mientras que en el artículo 56.1 se señala que el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, quien arbitra y modela el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Nuestro texto constitucional consagra una jefatura del Estado monárquica en la que el Rey no posee facultades de dirección política, pero sí funciones tasadas constitucionalmente que se desarrollan a lo largo del Título II y, especialmente, regula una función que aúna a todas las demás y da sentido a la posición constitucional de la monarquía hoy: la función de representación y símbolo. Esta función simbólica es el núcleo esencial de la actividad del monarca parlamentario, algo que no debe llevarnos a una conclusión errónea. Cierto que al Rey no le corresponde, por ejemplo, la función de dirección política, que la Constitución encomienda al Gobierno (art. 97), pero es igualmente cierto que dicha función tampoco les corresponde a otros órganos constitucionales de máxima relevancia (Poder Judicial o Tribunal Constitucional). Las funciones del Monarca poseen una naturaleza propia que deriva de su posición constitucional y que se insertan en las funciones de otros órganos constitucionales. En democracia, todas las instituciones deben entroncar con la voluntad popular; unas, representándola, como los Parlamentos; otras, velando por el orden jurídico que el pueblo se ha dado, como el Poder Judicial. La Corona debe simbolizar todo ello, el conjunto de valores, principios, derechos e instituciones en que consiste el Estado. El reto no es sencillo, ya que las democracias actuales se identifican fundamentalmente por el pluralismo social, político, cultural, lingüístico o religioso. La Corona asume la difícil tarea de representar sin excluir, de simbolizar sin preferencias ni olvidos sociedades extraordinariamente complejas. Un rey prudente se mantendrá cercano a lo común y al consenso dejando a las fuerzas políticas su propio ámbito de desenvolvimiento, la presentación y defensa de opciones políticas concretas. Esta difícil tarea cotidiana puede discurrir sin quebrantos durante mucho tiempo, pero también quedar dañada por una acción inadecuada o políticamente imprudente o, simplemente, por acontecimientos en el seno de la Familia Real. La Historia nos ofrece ejemplos muy diversos. Un joven rey Balduino llegó en 1951 al trono belga por la abdicación de su padre, Leopoldo II, cuya imagen política no resistió las decisiones que adoptó durante la Segunda Guerra Mundial; en tanto que Jorge VI, y especialmente su esposa Isabel –la que llegaría a ser la reina madre más querida de Inglaterra–, se ganaban la adhesión de su pueblo por su comportamiento durante el mismo conflicto bélico. Más próximos, su hija, la reina Isabel II de Inglaterra, ha debido afrontar serios avatares familiares que sin duda han influido en la opinión que el pueblo británico tenía de su monarquía; también el rey Carlos Gustavo de Suecia ha provocado recientemente cierta polémica en su país por las manifestaciones realizadas durante un viaje oficial. También, encontramos, por ejemplo, al rey Juan Carlos, apenas con cinco años de reinado, enfrentándose a un golpe de estado con una actitud que, para muchos, consolidó definitivamente su papel constitucional. Discreción y prudencia ¿Qué significa todo esto? Quizá que en la monarquía parlamentaria es tan importante el cumplimiento exacto de los actos regios reglados como el desenvolvimiento de un comportamiento del jefe del Estado y de los miembros de la familia real acorde con los valores y principios sociales. La discreción y la prudencia son tanto más necesarias cuanto menor es la rigidez del acto regio. La posibilidad de que el monarca cometa un error en un acto absolutamente reglado (sanción y promul-gación de la ley, expedición de decretos...) es prácticamente nula; la posibilidad una actuación políticamente inadecuada en actos sometidos a una menor rigidez procedimental (viajes de Estado, asistencia a actos oficiales o incluso, decisiones personales o familiares...) crece exponencialmente. Esta posibilidad se extiende también a otros miembros de la familia real y afecta muy directamente al príncipe o princesa herederos de la Corona, cuyo comportamiento suele ser objeto de atención constante en las monarquías parlamentarias actuales. Nada hay que objetar a ello, puesto que su posición inmediata como sucesores a la Corona, con independencia de otras funciones constitucionales que la respectiva constitución pudiera encomendarles, les exige el cumplimiento de las funciones que su estatuto como herederos le imponen. Con todo, las cautelas deben ser máximas en aquellos ámbitos en los que las constituciones europeas reconocen algunos ámbitos de discrecionalidad al monarca en lo que podríamos denominar la esfera personal o doméstica (distribución de su presupuesto o nombramientos de algunos miembros de su Casa...) y, todavía más, si esa discrecionalidad se proyecta sobre actos de innegable trascendencia para la institución, como puede ser la intervención del rey en relación con el matrimonio del sucesor a la Corona o de otras personas que se encuentren en el orden de sucesión. En España, el Rey hizo uso de este margen de autonomía prudencial con ocasión de los matrimonios de sus tres hijos, las infantas doña Elena y doña Cristina y el príncipe de Asturias, don Felipe. En los tres casos, el comunicado oficial de la Casa del Rey anunciando dichos matrimonios constituyeron una verdadera manifestación de voluntad del Rey, que excluyó así cualquier posibilidad de aplicar la previsión contenida en el artículo 57.4 de la Constitución española en relación a los matrimonios de los llamados a la sucesión en la Corona. La innegable capacidad de influencia que el monarca parlamentario puede llegar a ejercer en el ámbito político y social es innegable, y dependerá tanto o más del talante personal del rey que de la existencia de facultades regladas o discrecionales. La monarquía es compatible con la democracia si la representa y la simboliza. Sólo así los reyes podrán continuar representado a los estados democráticos actuales. Por Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional y profesora de la UNED.
|
![]()